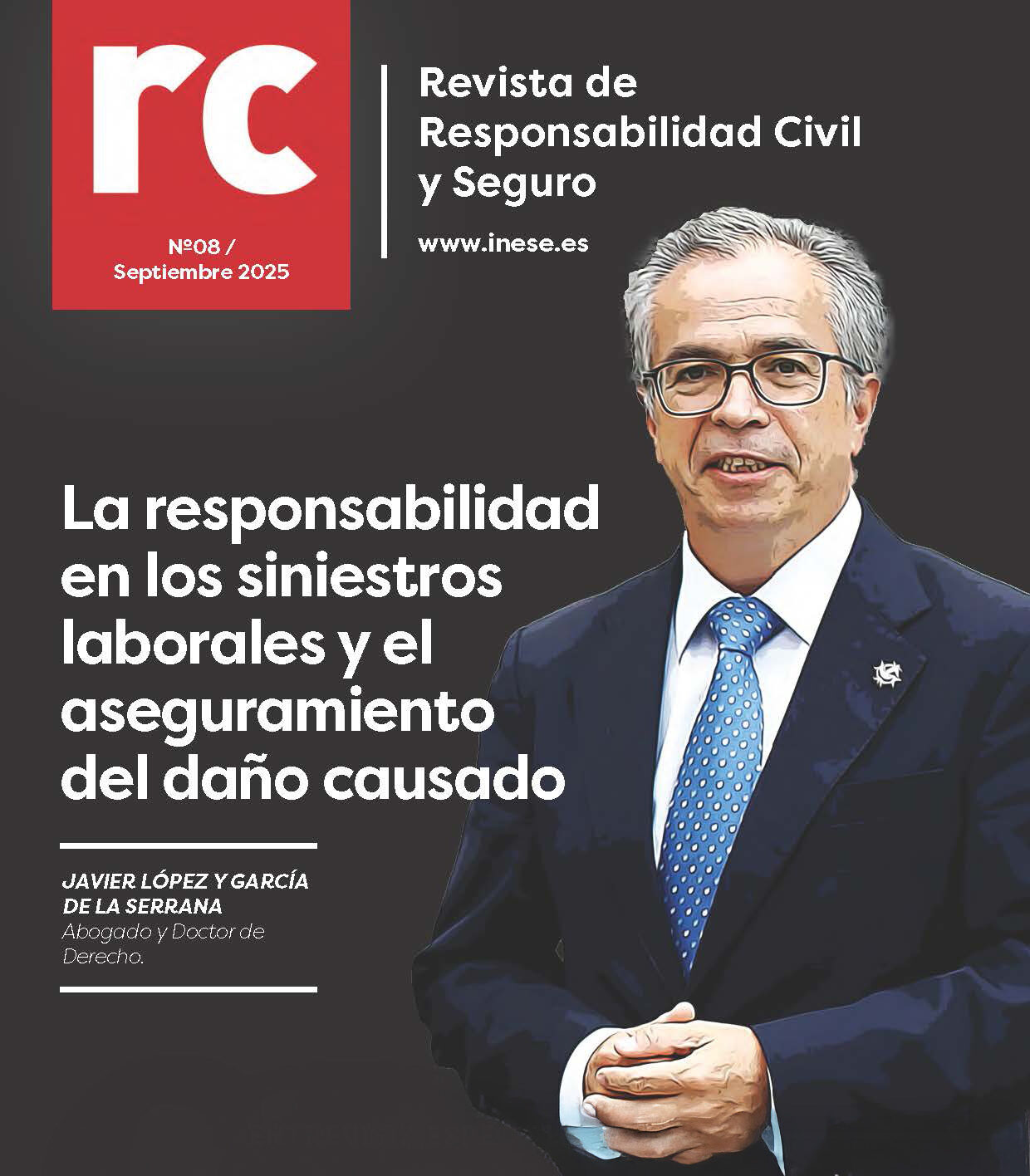SUMARIO
INTRODUCCIÓN
EL ACCIDENTE DE TRABAJO COMO HECHO GENERADOR DE RESPONSABILIDAD
LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA SINIESTRALIDAD LABORAL
LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO CORPORAL
EL ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
SUPUESTOS ESPECIALES EN LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
1.- INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene como objetivo analizar de manera general el régimen actual de responsabilidades derivado de los accidentes de trabajo en España1. Se abordará, en primer lugar, la naturaleza del accidente laboral como hecho generador de obligaciones, centrándonos en el deber de protección empresarial. Posteriormente, se examinará en profundidad la responsabilidad penal, con especial atención al delito de riesgo tipificado en el Código Penal y a la correcta imputación de los sujetos obligados. A continuación, se analizará la responsabilidad civil, explorando los mecanismos para la valoración del daño corporal y la compatibilidad de las distintas indemnizaciones. Finalmente, se tratará el papel crucial del aseguramiento de la responsabilidad civil, delimitando su alcance y abordando supuestos específicos como la concurrencia de empresas y las particularidades del sector de la construcción.
Este análisis se fundamenta en la normativa vigente, la doctrina de la Fiscalía General del Estado y la jurisprudencia relevante, con el fin de ofrecer una visión estructurada y práctica que sirva de guía a los profesionales del derecho que se enfrentan a la complejidad de esta materia.
La siniestralidad laboral constituye una de las áreas más complejas y sensibles del ordenamiento jurídico español. Lejos de ser un fenómeno que pueda abordarse desde una única perspectiva, la producción de un accidente de trabajo despliega un abanico de consecuencias que interpelan a diversas ramas del Derecho. Este intrincado entramado jurídico convoca, de manera interrelacionada, a la protección social, la responsabilidad civil, la tutela penal y el derecho administrativo sancionador. Cada accidente de trabajo no solo representa un drama humano, sino que también despliega un abanico de consecuencias jurídicas que exigen un análisis minucioso para determinar el alcance de las responsabilidades y garantizar la reparación íntegra del daño sufrido por el trabajador. La respuesta del legislador y de los tribunales ante este fenómeno ha evolucionado hacia un sistema de protección del trabajador cada vez más riguroso.
2.- EL ACCIDENTE DE TRABAJO COMO HECHO GENERADOR DE RESPONSABILIDAD
2.1.- CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
El concepto de accidente de trabajo, definido en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”, es el punto de partida de todo el sistema de responsabilidades. Esta definición legal, que incluye tanto los accidentes in itinere como las enfermedades profesionales, establece una presunción iuris tantum de laboralidad para las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo.
Cuando un trabajador sufre un accidente en el desempeño de su actividad laboral por culpa del empresario, se activa un sistema de protección que trasciende las meras prestaciones de la Seguridad Social. Históricamente, el debate sobre la jurisdicción competente para conocer de las reclamaciones de responsabilidad civil fue intenso. La Sala Primera del Tribunal Supremo se consideraba competente con base en el carácter expansivo de la jurisdicción civil, mientras que la Sala Cuarta defendía la competencia exclusiva del orden social, al entender que la obligación de seguridad emana directamente del contrato de trabajo. Esta controversia fue zanjada por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que en su artículo 2.b) atribuye de forma inequívoca al orden social el conocimiento de “las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario […] por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora”.
La responsabilidad que nace del accidente laboral se enmarca, por tanto, en el incumplimiento de una “deuda de seguridad” que el empresario tiene con sus trabajadores, considerándose una responsabilidad de naturaleza contractual. Como señala la magistrada de lo social CARREIRA VIDAL2, el accidente de trabajo se sitúa en una encrucijada donde confluyen normas de muy diversas ramas del derecho, lo que evidencia un tratamiento judicial que no siempre es uniforme.
El incumplimiento de las obligaciones preventivas puede dar lugar a la concurrencia de diversas modalidades de responsabilidad, tal como establece el artículo 42 de la LPRL. Estas vías no son excluyentes, sino compatibles y, en muchos casos, complementarias, conformando un sistema integral de protección y reparación que se compone de varias capas:
Prestaciones de la Seguridad Social: Son de carácter objetivo y tasado, y cubren la situación de necesidad del trabajador (incapacidad temporal, permanente, etc.) con independencia de la culpa empresarial. En palabras de CARREIRA VIDAL, se trata de una “responsabilidad objetiva (sin exigencia de culpa), prestacional (en forma de pensiones, subsidios e indemnizaciones), tasada (con porcentaje en función de la base reguladora) y satisfecha por el empresario (con las cuotas abonadas en el marco de un sistema de cobertura de carácter público; o directamente satisfechas por él, de haber incumplido sus obligaciones aseguratorias), aunque con garantía pública (frente a defectos de aseguramiento o insolvencias)”.
Recargo de prestaciones: Regulado en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, es una sanción administrativa que se impone al empresario por infracción de medidas de seguridad, y supone un incremento de entre un 30% y un 50% de las prestaciones económicas. Este recargo tiene una naturaleza sancionadora y su pago recae directamente sobre el empresario infractor, sin posibilidad de aseguramiento.
CARREIRA VIDAL lo describe como una “responsabilidad subjetiva (requiere culpa), también prestacional (va referida también a las prestaciones), igualmente tasada (un porcentaje de incremento -variable- sobre las prestaciones propiamente dichas), a cargo del empresario (en principio, de imposible aseguramiento) y en todo caso sin garantía pública”. Es compatible con el resto de responsabilidades.
Responsabilidad civil adicional: Busca la reparación íntegra del daño (daño emergente, lucro cesante, daños morales) no cubierto por las prestaciones públicas. Requiere la existencia de culpa o negligencia empresarial. CARREIRA VIDAL la califica como “responsabilidad subjetiva (requiere culpa de naturaleza contractual o extracontractual); es ilimitada (en función del daño causado), a cargo del empresario negligente (aunque admite aseguramiento) y -como es natural- sin cobertura pública alguna de garantía”. Responsabilidad penal: Persigue la sanción de las conductas más graves que ponen en peligro la vida o salud de los trabajadores. Responsabilidad administrativa: Consiste en sanciones pecuniarias impuestas por la Inspección de Trabajo por infracciones a la normativa de prevención.
Este sistema mixto y complejo, con una triple vía de resarcimiento (prestacional, sancionadora- resarcitoria y puramente civil), evidencia que el accidente de trabajo es un hecho jurídico que activa mecanismos de distinta naturaleza, todos ellos compatibles entre sí. El fundamento de esta pluralidad de responsabilidades reside en el incumplimiento del deber de protección del empresario, que es una obligación de resultado atenuado. No se exige al empresario que garantice la ausencia total de accidentes, lo cual sería una meta inalcanzable, pero sí que despliegue una diligencia exquisita y proactiva en la prevención de los riesgos.
2.2.- EL DEBER DE PROTECCIÓN DEL EMPRESARIO COMO PILAR DEL SISTEMA
El eje sobre el que pivota todo el sistema de responsabilidad en la siniestralidad laboral es el deber de protección del empresario. Este deber no es una mera declaración de intenciones, sino una obligación legal de contenido amplio y riguroso, que se materializa en un conjunto de mandatos específicos recogidos principalmente en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
Consagrado en el artículo 14 de la LPRL, que garantiza a los trabajadores una “protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, este deber impone al empresario una diligencia proactiva y constante. El empresario es un “deudor de seguridad”, lo que implica que la obligación de seguridad no es accesoria, sino una parte intrínseca del contrato de trabajo. Su incumplimiento, por tanto, constituye un ilícito contractual que genera la obligación de reparar el daño causado, conforme a los artículos 1.101 y 1.106 del Código Civil.
El Estatuto de los Trabajadores por su parte establece el derecho de estos a una “protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, lo que supone un correlativo “deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales”. Este deber implica garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, mediante una acción permanente de seguimiento y adaptación de las medidas preventivas. La jurisprudencia y la doctrina, han calificado este deber de protección como “incondicionado y, prácticamente, ilimitado”. No se agota con la mera observancia formal de la normativa o la simple entrega de equipos de protección, sino que exige una acción proactiva y diligente. El empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, mediante una acción permanente de seguimiento, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, formación e información, y una adaptación constante a las circunstancias cambiantes del entorno laboral. La protección eficaz no comprende solo una disposición material de medios, sino que comprende unos deberes mucho más amplios, que engloban el deber de información, de consulta, de participación de los trabajadores, de formación y de paralización en caso de riesgo grave e inminente, así como un derecho a que se les vigile periódicamente la salud y además obliga al empresario una adecuada integración de la actividad preventiva de la empresa, que debe comprender todas y cada una de las tareas o de los aspectos relacionados con la actividad empresarial.
Un aspecto crucial de este deber es la obligación de anticiparse a las conductas de los propios trabajadores. El artículo 15 de la LPRL, que establece los principios de la acción preventiva, dispone que “la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”. Esto invierte el “principio de confianza” por un “principio de desconfianza”: el empresario debe prever que la habituación al riesgo puede llevar al trabajador a cometer descuidos, y debe implementar medidas que protejan al trabajador incluso de sí mismo. La ley, por tanto, limita enormemente la posibilidad de exonerarse de responsabilidad alegando la culpa del trabajador.
Cuando este deber de seguridad se ve quebrantado y se produce un accidente, la jurisprudencia ha consolidado la doctrina de la inversión de la carga de la prueba. Tal y como establece el artículo 96 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, una vez acaecido el siniestro, se presume un fallo en la acción preventiva. Corresponde al empresario o a los “deudores de seguridad” demostrar que adoptaron todas las medidas necesarias y exigibles para prevenir o evitar el riesgo y que el accidente no les es imputable. No basta con alegar el cumplimiento formal de la normativa; el empresario debe acreditar que su acción preventiva fue real, efectiva y adaptada a las circunstancias concretas del puesto de trabajo. CARREIRA VIDAL lo explica con claridad: “Se invierte, pues, la carga de la prueba y la empresa debe demostrar una actuación acompañada de la diligencia debida, pues no es suficiente cumplir las prescripciones reglamentarias para exonerarla de responsabilidad; ha de probar que, ante una situación de riesgo acreditado, ha extremado su actividad de adopción de todas las precauciones (TS 24-9-02); de manera que, aun de haberse adoptado todas las medidas exigibles en la fecha de los hechos, el daño no se habría producido, dado que la prueba de los hechos impeditivos, extintivos u obstativos también incumbe al empresario (sentencia del TS de 24 de enero de 2012)”.
Esta presunción de causalidad entre la falta de medidas de seguridad y el daño sufrido por el trabajador es un elemento clave para la exigencia de responsabilidades. El accidente es, en sí mismo, un indicio de que algo ha fallado en el sistema preventivo, y corresponde al empresario como deudor de seguridad de sus trabajadores demostrar que su actuación fue irreprochable.
3.- LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA SINIESTRALIDAD LABORAL
El incumplimiento grave de las obligaciones preventivas puede trascender el ámbito administrativo y civil para adentrarse en la esfera penal. El Código Penal no sanciona el accidente en sí, sino la creación de un riesgo grave para los trabajadores.
3.1.- EL DELITO DE RIESGO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
El artículo 316 del Código Penal castiga a “quienes con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las 15 medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. Este delito presenta las siguientes características fundamentales: Es un delito de riesgo, no de resultado: No es necesario que se produzca una lesión o muerte. Lo que se castiga es la creación de un “resultado jurídico”: la situación de peligro grave. El bien jurídico protegido es de naturaleza colectiva, la seguridad y salud del colectivo de trabajadores, y por tanto, es irrenunciable por parte de la víctima individual. Es un delito de peligro concreto: No basta un riesgo abstracto o genérico. La acusación debe acreditar que una o varias personas concretas, con nombres y apellidos, estuvieron sometidas a esa situación de peligro real y efectivo. Es un delito de omisión: La conducta típica es un “no hacer”, concretamente “no facilitar” los medios necesarios. Este concepto es dinámico e incluye no solo la puesta a disposición de medios, sino también la vigilancia y el control de su uso efectivo. Es un delito especial: Solo puede ser cometido por aquellos “legalmente obligados”, es decir, quienes tienen una posición de garante respecto a la seguridad de los trabajadores. Es una norma penal en blanco: Para determinar la conducta prohibida, es necesario acudir a la normativa extrapenal, principalmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos de desarrollo. La modalidad imprudente de este delito se recoge en el artículo 317 del Código Penal, que castiga la misma conducta cuando es cometida por imprudencia grave.
3.2.- SUJETOS LEGALMENTE OBLIGADOS
La determinación del sujeto activo es una de las cuestiones más complejas. La imputación penal no se basa en el cargo formal, sino en quién ostenta el dominio efectivo del riesgo y el poder real de disposición. La Circular 4/2011, de 2 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de Siniestralidad Laboral, ha perfilado sus características como explica la fiscal MARTÍN SANTOS4: El empresario: Es el principal sujeto activo y el principal “legalmente obligado”, como garante originario de la seguridad y titular del poder de dirección y beneficiario de la actividad. Sin embargo, su responsabilidad no es automática. En el caso de personas jurídicas, la responsabilidad recae sobre sus administradores o encargados del servicio, conforme al artículo 318 del Código Penal. Delegación de funciones y cadena de mando: La responsabilidad puede recaer en cascada sobre otros actores con poder de mando efectivo, como administradores de hecho o de derecho, gerentes, directores de producción, jefes de obra o encargados con facultades delegadas y poder real de decisión. Para que la delegación exonere al empresario, debe ser real y efectiva, cumpliendo con tres deberes fundamentales: Deber de elección: “El empresario no puede elegir como delegado a cualquier persona, sino que tiene que elegir como delegado para a una persona que tenga la capacidad para combatir la fuente de riesgo”. Deber de instrumentalización: “No basta con elegir a una persona que potencialmente de forma abstracta esté capacitada, sino que le tengo que dar los medios necesarios para cumplir esta delegación”. Deber de control: “No basta con elegir a una persona capaz y dotarle de medios y luego desentenderme”. Otros sujetos: La responsabilidad puede recaer en cascada sobre otros actores con poder de mando efectivo, como administradores de hecho o de derecho, gerentes, jefes de obra o encargados de servicio. No se puede imputar a un un trabajador de baja categoría sin poder real de decisión, aunque formalmente se le haya asignado un título como “recurso preventivo”. La prueba documental (contratos, nóminas, organigramas) es clave para acreditar quién ostentaba el poder real.
Coordinador de seguridad y salud: Es una figura clave designada por el promotor. Tiene potestad para aprobar el Plan de Seguridad, dar instrucciones en materia de seguridad que son de obligado cumplimiento para contratistas y subcontratistas, y paralizar la obra en caso de riesgo grave e inminente. Por este poder de mando y control, su omisión o negligencia puede generar responsabilidad penal directa, siendo uno de los sujetos con mayor probabilidad de ser considerado responsable penalmente.ç
Servicios de prevención ajeno / Técnicos de servicios de prevención ajeno: Generalmente, su función es de asesoramiento. Por lo tanto, su responsabilidad penal es excepcional, salvo que asuman de facto funciones ejecutivas, o que su actuación profesional defectuosa haya sido la causa del accidente, en cuyo caso podrían ser responsables por el delito de resultado (homicidio o lesiones imprudentes).
El recurso preventivo: Su función es de vigilancia. Solo podría ser responsable del delito de riesgo si actúa como un verdadero delegado del empresario, con poder de mando, lo cual es excepcional.
3.3.- LA IMPRUDENCIA DEL TRABAJADOR Y SU LIMITADA EFICACIA EXIMENTE
Como se ha mencionado, el deber de protección del empresario incluye prever las imprudencias no temerarias del trabajador. Por ello, la jurisprudencia es muy restrictiva a la hora de aceptar la imprudencia de la víctima como causa de exoneración. Para que la conducta del trabajador rompa el nexo causal y exonere de responsabilidad al empresario (lo que se conoce como “autopuesta en peligro”), deben concurrir requisitos muy estrictos: Que el empresario haya cumplido previamente con todas sus obligaciones de prevención (formación, información, medios de protección). Que la conducta del trabajador sea una desobediencia expresa de instrucciones claras y directas. Que se trate de una imprudencia temeraria, imprevisible y ajena por completo a la práctica habitual del trabajo. Que no sea una conducta conocida, permitida o tolerada por el empresario o sus delegados. La jurisprudencia, como ya se ha dicho, es sumamente restrictiva al admitir la imprudencia del trabajador como causa de exoneración, pues el artículo 15 de la LPRL obliga al empresario a prever incluso las “distracciones o imprudencias no temerarias” del trabajador. Por tanto, la imprudencia profesional, derivada del exceso de confianza por la habitualidad en la tarea, no exime de responsabilidad. CARREIRA VIDAL5 sintetiza la doctrina jurisprudencial al respecto:
1. Imprudencia temeraria: es el desprecio del instinto de conservación y patente menosprecio del riesgo (…); una falta de las más rudimentarias normas de criterio individual, una temeraria provocación o asunción de un riesgo innecesario, una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución (…). Rompe el nexo causal y no se puede calificar el accidente como de trabajo.
2. Imprudencia profesional: es la derivada del ejercicio habitual de un trabajo o profesión y de la confianza que este inspira al accidentado, debido a una disminución del control consciente de su actuar, sustituido por un automatismo inconsciente (…). Es exceso de confianza en la ejecución del trabajo y no tiene entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a la empresa, no viéndose afectada la calificación de laboralidad del accidente”. Solo una imprudencia temeraria, entendida como una conducta grave, consciente, ajena al trabajo y totalmente imprevisible, podría romper el nexo causal y eximir de responsabilidad al empresario. La simple imprudencia profesional, derivada del exceso de confianza por la habitualidad de la tarea, no exime de responsabilidad al empresario, quien tiene el deber de vigilar y corregir dichas conductas. En la práctica, acaecido el accidente, se presume un fallo en la prevención, y corresponde al empresario acreditar que agotó toda la diligencia exigible.
Solo una conducta del trabajador que sea totalmente anómala, imprevisible y ajena a la esfera de control del empresario podrá romper el nexo causal.
3.4.- CONCURRENCIA CON DELITOS DE RESULTADO (HOMICIDIO Y LESIONES IMPRUDENTES)
Cuando el riesgo creado se materializa en un accidente con resultado de muerte o lesiones, se plantea un concurso de delitos. La solución depende de si el riesgo afectó a más personas además de la víctima: Concurso de normas (Art. 8.3 CP): Se aprecia cuando el único trabajador expuesto al riesgo es el que resulta lesionado o fallecido. En este caso, el delito de resultado (más grave) absorbe al delito de riesgo. Concurso ideal de delitos (Art. 77 CP): Se aplica cuando, además del trabajador accidentado, otros trabajadores estuvieron expuestos al mismo riesgo grave y concreto. En este supuesto, un solo hecho (la omisión de medidas) constituye dos o más infracciones (el delito de riesgo y el delito de resultado), y se castiga conforme a las reglas del concurso ideal.
4.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO CORPORAL
Junto a la responsabilidad penal, el accidente de trabajo genera una responsabilidad civil -al margen de la jurisdicción donde ésta se reclame- que persigue la reparación íntegra del daño sufrido por la víctima.
4.1.- FUNDAMENTO Y REQUISITOS
La responsabilidad civil se fundamenta en la culpa o negligencia del empresario en el incumplimiento de su deber de seguridad. Para que prospere la acción, deben concurrir tres requisitos: La producción de un daño (lesiones, secuelas, perjuicio moral, etc.). Una conducta culposa o negligente del empresario o sus delegados. Un nexo de causalidad entre dicha conducta y el daño producido. Como se ha indicado, en la jurisdicción social opera una cuasi-objetivación de esta responsabilidad, invirtiéndose la carga de la prueba. Corresponde al empresario demostrar que actuó con la máxima diligencia.
4.2.- PRINCIPIOS RECTORES: REPARACIÓN ÍNTEGRA Y VALORACIÓN VERTEBRADA
El principio rector de la responsabilidad civil es la restitutio in integrum, es decir, la reparación íntegra del daño. Este principio persigue situar al perjudicado en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente. Esto implica indemnizar todos los daños sufridos, que incluyen:
Daño corporal: Lesiones físicas y psíquicas. Daños patrimoniales:
Daño emergente: Gastos de asistencia sanitaria, farmacéutica, rehabilitación, etc.
Lucro cesante: Pérdida de ingresos y de expectativas laborales.
Daño moral: Sufrimiento psíquico o espiritual derivado del accidente, al margen del daño corporal.
El magistrado del tribunal Supremo LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA, exponía ya en 20076 que la indemnización debe ir encaminada a lograr la restitutio in integrum. La valoración del daño se deja a la discreción del juez, que debe hacerlo de forma fundada para evitar la arbitrariedad. Ello supone que no puede realizar una valoración conjunta de los daños causados, reservando para sí la índole de los perjuicios que ha valorado y su cuantía parcial, sino que debe hacer una valoración vertebrada del total de los daños y perjuicios a indemnizar, atribuyendo a cada uno un valor determinado. Esta valoración vertebrada exige desglosar y cuantificar separadamente el daño fisiológico, el daño moral y el daño patrimonial, lo que otorga seguridad jurídica y permite a las partes conocer y, en su caso, impugnar los criterios de cálculo.
4.3.- LA VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL: EL BAREMO DE TRÁFICO COMO REFERENCIA ORIENTATIVA
Ante la ausencia de un baremo específico para accidentes laborales, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha consolidado el uso del Baremo de Tráfico como criterio orientador. Su aplicación, aunque no vinculante, aporta seguridad jurídica y objetividad. El uso del Baremo ofrece ventajas como la seguridad jurídica, la igualdad en la fijación de indemnizaciones y la objetividad en la valoración de daños de difícil cuantificación, como el daño moral La evolución de la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sido clave en la aplicación del Baremo de Tráfico como referencia orientativa:
La sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 17 de julio de 20077 fue un hito, marcando un antes y un después al establecer principios fundamentales en la valoración del daño corporal como consecuencia de un accidente laboral:
Principio de vertebración del daño: Exige una valoración detallada y separada de cada concepto indemnizable (perjuicios personales básicos, particulares, patrimoniales, etc.). Afirma expresamente este principio, proclamando que es ineludible diferenciar los diversos conceptos dañosos separando los perjuicios personales de los patrimoniales.
Principio de autovinculación: Si el juzgador opta por usar el Baremo de tráfico, debe aplicarlo correctamente.
Compensación solo entre conceptos homogéneos: Las prestaciones de la Seguridad Social solo pueden compensarse con partidas indemnizatorias de la misma naturaleza. Esto significa que las prestaciones de la Seguridad Social, que resarcen principalmente el lucro cesante, solo pueden descontarse de la parte de la indemnización civil que corresponda a ese mismo concepto, pero no del daño moral o el daño emergente. Rectifica el carácter automático de la teoría del descuento para puntualizar que la compensación de las ventajas sociales con el valor de los daños padecidos no puede realizarse de forma indiscriminada, sino que tiene que operar a través de conceptos homogéneos.
La sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 23 de junio de 20148: Supuso otro avance al reinterpretar los factores de corrección del baremo anterior. Esta sentencia sostuvo que el factor de corrección por incapacidad permanente contenido en la tabla IV del sistema legal, establecido para valorar los daños corporales causados en accidentes de circulación, sirve para resarcir en exclusiva los perjuicios personales de actividad que causan las secuelas padecidas. Por lo tanto, una vez reconocida la cantidad que corresponda en virtud de tal factor, no puede ser objeto de reducción alguna para compensarla con el importe capitalizado de la prestación social correspondiente a la incapacidad permanente laboral. Esto limitó aún más la posibilidad de compensación. La sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 10 de enero de 20199: Volvió a suponer otro avance al reconocer que “el lucro cesante es un concepto más amplio de lo que sostiene la sentencia recurrida que lo hace coincidir con la diferencia de ingresos entre lo que el trabajador habría cobrado de seguir en activo y lo que cobró por pensión de incapacidad permanente hasta el momento en el que pudo jubilarse a los 55 años y tres meses. Ese cálculo se hace olvidando que la jubilación no es obligatoria, que el incapaz permanente puede ejercer profesiones compatibles con su estado y que, incluso, al jubilado se le permite trabajar, todo lo que supone que el perjudicado puede obtener otros aparte de las prestaciones de la seguridad social y que de no haber sufrido el accidente sería muy posible que los hubiese obtenido. Que el daño patrimonial en su manifestación de lucro cesante no se compensa sólo con las prestaciones de la seguridad social lo corrobora, además de lo expuesto, que el nuevo Sistema de Valoración de Daños y Perjuicios, aprobado por la Ley 35/2015, de 22 de diciembre, dedica especial atención al lucro cesante a reconocer en casos de muerte (artículos 80 y siguientes ) y de lesiones con secuelas (artículos 126 y siguientes), siendo de señalar que el artículo 132 nos enseña que las prestaciones por incapacidad permanente, incluso si se trata de la absoluta, no excluyen el reconocimiento de una cantidad indemnizatoria que compense por el lucro cesante, pago que en esta jurisdicción se calculará con arreglo a esas reglas, salvo que se prueba por otro medio, como un cálculo actuarial, un lucro cesante superior, así como que esos ingresos se tendrán razonablemente durante más tiempo, cual, incluso admite la Guía de Buenas Prácticas para la aplicación del nuevo Baremo que se publica por el Ministerio de Justicia”.
Por tanto, para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el principio rector de la responsabilidad civil es la restitutio in integrum o reparación íntegra del daño. Para cuantificar la indemnización, especialmente en lo que respecta a los daños corporales, los tribunales del orden social acuden con carácter orientativo al sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (conocido como Baremo de tráfico), actualmente regulado en el TR de la LRCSCVM tras su inclusión en el Titulo IV de dicha norma por la Ley 35/2015 y recientemente reformado por la Ley 5/2025, de 24 de julio. Asimismo, los jueces de lo social pueden y deben adaptarlo a las particularidades del accidente laboral, pudiendo incrementar las cuantías si se considera que el Baremo no alcanza la reparación íntegra, especialmente porque sus límites están pensados para el ámbito del seguro obligatorio de circulación.
4.4.- INCIDENCIA DEL NUEVO BAREMO DE LA LEY 35/2015: EL FIN DEL “DOBLE DESCUENTO”
El trabajador accidentado puede ser perceptor de diversas prestaciones e indemnizaciones. La jurisprudencia ha establecido que las prestaciones de la Seguridad Social son compatibles con la indemnización por responsabilidad civil, pero no son acumulables de forma indiscriminada para evitar un enriquecimiento injusto.
Se aplica la doctrina de la compensatio lucri cum damno, que exige que la compensación se realice entre conceptos homogéneos. Esto significa que las prestaciones de la Seguridad Social que cubren la pérdida de ingresos (lucro cesante), como una pensión de incapacidad permanente, se descontarán de la parte de la indemnización civil que corresponda a ese mismo concepto de lucro cesante, pero no de las cuantías fijadas por otros conceptos como el daño moral o el perjuicio estético. Una excepción notable es el recargo de prestaciones, que, por su naturaleza sancionadora, no se descuenta y es plenamente cumulable a la indemnización por responsabilidad civil.

No obstante, el uso del sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, introducido por la Ley 35/2015, acabó con esta polémica, pues en la cuantificación del lucro cesante ya han sido tenidas en cuentas las prestaciones de la seguridad social, por lo que si se usa dicho sistema no procede la compensación de las mismas. La entrada en vigor de este nuevo Baremo de tráfico, pese a no ser de aplicación obligatoria en el ámbito laboral, ha reforzado la doctrina de la Sala Cuarta. Este nuevo sistema es más completo, detallado y justo, especialmente en la regulación del lucro cesante y el daño patrimonial. Una de sus principales novedades es que las tablas de lucro cesante ya tienen en cuenta las pensiones públicas que pueda percibir el perjudicado. Esto implica que, cuando se aplica este baremo, el importe de las pensiones de la Seguridad Social ya no puede ser descontado judicialmente de la indemnización por lucro cesante, pues ello supondría un “doble descuento”: el que ya realiza el propio baremo para fijar sus tablas y el que realizaría después el juzgador. Para MEDINA CRESPO10, “el descuento que se efectúa del importe calculado de la prestación social está llamado a tener una enorme repercusión en el tratamiento resarcitorio de la responsabilidad civil adicional del empresario, porque, una vez deducido, su importe no puede compensarse judicialmente con la cantidad que prevé el Baremo para resarcir el lucro cesante. Por tanto, el importe de las pensiones sociales no repercute en absoluto en la positiva aplicación de las cantidades previstas en el Baremo de Tráfico para el resarcimiento del lucro cesante, pues esa compensación la ha efectuado ya el propio Baremo. En consecuencia, en el ámbito del orden social, la regla de la compensatio lucri cum damno tiene que cesar (…), pues sus tablas ya han efectuado la ponderación reductora de la prestación social.” Esto significa el fin del “doble descuento”: el que ya realiza el propio Baremo al calcular el lucro cesante y el que anteriormente realizaba el juzgador social. El resultado es que los trabajadores accidentados pueden recibir, por vía de la responsabilidad civil, cantidades que complementan el resarcimiento proporcionado por las prestaciones sociales. Esta nueva mecánica supone un incremento significativo de la responsabilidad civil adicional del empresario.
4.5.- APLICACIÓN DEL NUEVO BAREMO A SINIESTROS ANTERIORES: EL CAMBIO DOCTRINAL DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO
Un hito jurisprudencial crucial en la aplicación del Baremo fuera de los supuestos del tránsito motorizado, es la sentencia 951/202511 del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 17 de junio de 2025. Esta sentencia ha modificado la doctrina anterior sobre la aplicación temporal del baremo. Establece que, en ámbitos donde el Baremo es orientativo (como en la jurisdicción laboral), procede la aplicación del nuevo Baremo de la Ley 35/2015 a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, siempre que así lo solicite la parte demandante.
En este sentido, conviene recordar como a la misma conclusión había llegado tiempo atrás el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, quien ya en 201512 exponía: “Dado que el juez social está sometido a la disciplina común de la RC que se rige por la reparación íntegra, lo mismo que puede decidir la utilización de modo facultativo del Baremo, puede acudir a otros cánones valorativos, como puede ser perfectamente el nuevo Baremo que en la actualidad está a punto de concluir su trámite parlamentario (que está ya aprobado en el momento de redactar este artículo). Y no es obstáculo alguno el que dicho Baremo no haya entrado en vigor en la fecha en la que se haya producido el accidente laboral que se enjuicia. En la medida en que el juez social contraste los dos Baremos y compruebe que el proyectado (y ya aprobado) proporciona mayor justicia resarcitoria, nada le impide valerse de él, al igual que podría efectuar su valoración sin tomar como referencia ningún baremo.”
También ahora la Sala de lo Civil de nuestro Alto Tribunal se ha sumado a esta posición, conforme a la nueva doctrina sentada por la citada sentencia 951/2025, que establece que en los ámbitos en los que no es vinculante la aplicación del Baremo, el principio de reparación íntegra justifica que se establezcan criterios correctores que se adecúen a las circunstancias concretas, y también que se puedan valorar los daños producidos con anterioridad con arreglo a los criterios recogidos en el nuevo baremo. Ello en atención a que, en los casos en los que no es vinculante el Baremo, al que se acude buscando criterios orientadores de valoración del daño, no tiene tanto sentido imponer que deban aplicarse taxativamente unos criterios que ni son vinculantes cuando se fija la indemnización ni tampoco lo eran cuando se produjeron los fallecimientos o se diagnosticaron las enfermedades por las que se reclama.
La correcta cuantificación de la indemnización por daños corporales derivados de un accidente laboral es una cuestión de gran relevancia que busca garantizar el principio de reparación íntegra del daño. A falta de un baremo legal específico y vinculante para la jurisdicción social, la práctica judicial ha admitido de forma consolidada el uso del sistema de valoración de daños de accidentes de circulación (conocido como Baremo de tráfico) como un criterio orientador. La mencionada sentencia 951/2025, de 17 de junio, no solo confirma esta práctica, sino que establece un cambio doctrinal de gran calado: la posibilidad de aplicar, con carácter orientativo, el baremo más reciente a daños ocurridos antes de su entrada en vigor. El Tribunal Supremo reitera que, en ámbitos ajenos a la circulación de vehículos a motor, como es el de la siniestralidad laboral, el Baremo de tráfico no es de aplicación obligatoria, sino que sirve como una guía o referencia para dotar de mayor objetividad y seguridad jurídica a la cuantificación de las indemnizaciones. La sentencia analizada subraya esta naturaleza no vinculante como el pilar fundamental que justifica la flexibilidad en su aplicación.
La principal aportación de la sentencia 951/2025 es la modificación de la jurisprudencia anterior, que sostenía que el régimen legal aplicable era el vigente en el momento del siniestro. El Pleno de la Sala establece ahora una nueva doctrina: “Ahora la sala, reunida en pleno, considera que procede modificar la doctrina anterior en el sentido de declarar que cuando así se solicite, procede la aplicación orientativa del sistema introducido por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, para valorar los daños producidos en ámbitos ajenos a la circulación, en los que la aplicación del baremo no es obligatoria, aunque los hechos por los que se reclama tuvieran lugar antes de la entrada en vigor de la Ley.”
Esto significa que, a petición de la parte demandante, los tribunales pueden utilizar los criterios y cuantías del Baremo de la Ley 35/2015 para valorar los daños de un accidente laboral ocurrido, por ejemplo, en 2014, a pesar de que en esa fecha estuviera vigente el sistema anterior de Real Decreto Legislativo 8/2004, introducido por la Ley 30/1995.
El Tribunal Supremo fundamenta esta importante decisión en varios argumentos clave extraídos de la propia sentencia:
Principio de reparación íntegra del daño: Este es el principio rector. El objetivo es lograr la “total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente”.
Mejora manifiesta del nuevo sistema: La propia sentencia, citando el preámbulo de la Ley 35/2015, destaca las ventajas del nuevo Baremo, como es el hecho de que identifica nuevos perjudicados y conceptos resarcitorios y sistematiza dotando de sustantividad propia a las indemnizaciones por daño patrimonial (daño emergente y lucro cesante), que el sistema anterior trataba de forma “simplista e insuficiente”. Asimismo, actualiza y aumenta el conjunto de las indemnizaciones.
Naturaleza orientativa del baremo: Dado que su uso es meramente orientador, el Tribunal razona que carece de sentido imponer una aplicación rígida de un sistema anterior y menos perfeccionado.
Inaplicabilidad de la disposición transitoria de la Ley 35/2015: La sentencia aclara que la disposición transitoria de la Ley 35/2015, que obliga a aplicar el sistema antiguo a los accidentes ocurridos antes de su entrada en vigor, se refiere exclusivamente a los “accidentes de circulación”, donde el baremo es vinculante. Por tanto, dicha limitación temporal no es extensible a otros ámbitos como el laboral, donde su aplicación es voluntaria y orientativa.
La aplicación de esta doctrina tiene implicaciones directas en la estrategia procesal y en la cuantificación de las indemnizaciones:
Necesidad de solicitud expresa: Es fundamental que la parte demandante solicite expresamente en su demanda la aplicación de los criterios del Baremo de la Ley 35/2015 para la valoración del daño, tal y como indica la sentencia (“cuando así se solicite”).
Uso de un marco más justo y actualizado: Permite acudir a un sistema que, según el propio legislador y el Tribunal Supremo, garantiza una reparación más completa y adecuada a la realidad actual, especialmente en lo que respecta al lucro cesante y a la identificación de perjudicados.
Flexibilidad y criterios correctores: La aplicación del nuevo Baremo sigue siendo orientativa. Esto implica que el principio de reparación íntegra permite al juzgador, de forma motivada, aplicar factores de corrección o incluir conceptos indemnizatorios no previstos en el Baremo para adecuarse a las circunstancias específicas del accidente laboral y del trabajador perjudicado.
En conclusión, la referida sentencia 951/2025 consolida el Baremo de tráfico como una herramienta de referencia esencial para la valoración del daño corporal en accidentes laborales y, lo que es más importante, moderniza su aplicación al permitir el uso de la versión más actual y completa (Ley 35/2015) para hechos anteriores a su vigencia, siempre que se solicite por el perjudicado y se utilice con la flexibilidad que su carácter orientativo y el principio de reparación íntegra exigen.
Al dejar claro esta reciente sentencia que es posible aplicar a un accidente anterior cualquier reforma posterior de dicho Baremo, se abre la puerta a que la reforma del Baremo operada por la Ley 5/2025, pueda ser igualmente aplicable a siniestros laborales ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de última reforma.
4.6.- DAÑOS MORALES COMPLEMENTARIOS POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
El Baremo, aunque exhaustivo, no cubre todas las realidades dañosas. El accidente laboral, cuando deriva de una grave omisión del deber de seguridad, no solo causa un daño físico o patrimonial, sino que también puede suponer una vulneración de derechos fundamentales del trabajador, como el derecho a la integridad física (artículo 15 de la Constitución). La jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de reclamar una indemnización autónoma por este concepto, que es compatible y adicional a la que resulte de la aplicación del baremo. Su cuantificación se realiza de forma discrecional por el juzgador, atendiendo a la gravedad de la conducta empresarial y a las circunstancias del caso.
Existen supuestos, como el acoso laboral, en los que el accidente de trabajo es la consecuencia final de una vulneración previa y continuada de derechos fundamentales del trabajador (dignidad, integridad moral). En estos casos, la jurisprudencia ha reconocido la existencia de un daño moral complementario, independiente del daño derivado de las lesiones físicas o psíquicas. El trabajador puede reclamar una indemnización por la lesión del derecho fundamental en sí misma (con un componente disuasorio) y otra, calculada conforme al Baremo, por las consecuencias psicofísicas del accidente.
Entiende MARCOS GONZÁLEZ,13 que este daño debe ser indemnizado de forma independiente. La aplicación mimética del Baremo previsto para accidentes de circulación, a los accidentes de trabajo, supone una valoración idéntica del daño moral sufrido en un accidente de trabajo que ocurre de forma puntual y del daño moral sufrido en un accidente de trabajo que es causado por una conducta voluntaria y deliberada, prolongada en el tiempo, con persistencia contumaz, pública y con vulneración de derechos fundamentales. Ello supondría que se deje sin reparar el daño moral inherente a la propia vulneración y la lesión de derechos fundamentales, que es la causa del accidente de trabajo. Por ello aboga porque el daño moral derivado de la vulneración de derechos fundamentales sea indemnizado de manera independiente a cualquier otro daño que se hubiese sido provocado a la víctima. Así lo ha querido el legislador y así lo expresa en el artículo 183.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que ampara esta tesis, al establecer la compatibilidad de la indemnización por vulneración de derechos fundamentales con cualquier otra que pudiera corresponder.
Por su parte, CRESPO ORTIZ propone14 el establecimiento de un sistema que permita resolver el problema de la cuantificación del daño moral por vulneración de derechos fundamentales, acotando el daño producido. Para ello entiende que es importante tener en cuenta a la víctima, el acto, el infractor y sus circunstancias. La cuantificación de la indemnización adicional por daño moral implica evaluar factores esenciales como la gravedad de la vulneración de derechos, el impacto emocional en el trabajador y las circunstancias específicas del caso.
La sentencia 179/202215 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 23 de febrero, reconoce que no puede exigirse al demandante la aportación de bases exactas y precisas para determinar la indemnización por daños morales derivados de vulneración de derechos fundamentales, debido a la falta de guías, orientaciones, bases y parámetros que permitan indicar en términos económicos el sufrimiento del daño moral. De ahí la importancia de establecer a nivel legal una regulación que siente las bases de las indemnizaciones de los daños morales en la vulneración de derechos fundamentales.
La falta de directrices ha llevado a los tribunales a recurrir al Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que fija unas cuantías que pueden ser muy elevadas, especialmente cuando el empresario haya cometido alguna de la infracciones consideradas como muy graves por su artículo 13, que están referidas a la no observancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como a no adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.
También tienen, según el citado artículo, la consideración de infracciones muy graves en el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el incumplimiento del deber de acreditar que dispone de recursos humanos que cuenten con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, o proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, así como el falseamiento en los datos comunicados al contratista o a su subcontratista comitente, que dé lugar al ejercicio de actividades de construcción incumpliendo el régimen de la subcontratación o los requisitos legalmente establecidos.
La sentencia 356/202216 del pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 20 de abril, en relación a la cuantificación del daño por vulneración de derecho fundamentales, pese a no ser un supuesto de accidente laboral, recuerda la licitud de usar los criterios de la LISOS, aunque poniendo de relieve la dificultad de operar con dichos criterios, cuyas sanciones por vulneración de derechos fundamentales van desde 7.501 hasta 225.018 euros. La sentencia enuncia como circunstancias a tener en cuenta para operar con los criterios de la LISOS: La antigüedad trabajador en empresa; la persistencia temporal en la vulneración de los derechos fundamentales, la intensidad del quebrantamiento de los mismos, las consecuencias en la situación personal o social trabajador, la posible reincidencia de conductas vulneradoras de los derechos fundamentales; el carácter pluriofensivo de la lesión; así como el contexto de la conducta vulneradora; condenando en este caso a 60.000 euros de indemnización por dicha vulneración de derecho fundamentales.
5.- EL ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Para hacer frente a las posibles indemnizaciones, las empresas suelen concertar pólizas de seguro de responsabilidad civil. Este seguro, a diferencia del de circulación de vehículos, es voluntario, aunque en muchos casos, por convenio colectivo, puede ser obligatorio para la empresa tener un seguro de accidentes, que no se debe confundir con el seguro de responsabilidad civil de la empresa.
5.1.- LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
Su objeto es cubrir la responsabilidad civil en que pueda incurrir la empresa por los daños sufridos por sus trabajadores. El aseguramiento de la responsabilidad civil es clave para garantizar la reparación efectiva del daño y también la supervivencia de la propia empresa, ya que un siniestro grave puede conllevar una indemnización de tal importancia que ponga en peligro la viabilidad económica de la empresa, sobre todo si se trata de una pyme sin recursos suficientes para hacer frente a la misma.
En el proceso penal por un accidente laboral, al igual que si el mismo se sigue en la jurisdicción social, la compañía aseguradora puede ser traída al procedimiento como responsable civil directa, respondiendo hasta el límite de la cobertura pactada en la póliza. De ahí que sea fundamental que la póliza disponga de una cobertura suficientemente alta, que pueda hacer frente a las indemnizaciones por siniestros graves, cuyas cuantías se han visto elevadas considerablemente con el Baremo de la Ley 35/2015. Ello supondrá para la empresa un encarecimiento de las primas con respecto a las que se venían abonando, pero siempre se puede compensar dicha subida con una franquicia que haga reducir las mismas, pues es mejor tener que hacer frente a siniestros pequeños, que no tener cobertura suficiente en un siniestro de gran importancia.
Lo anterior nos lleva a la necesidad de una un análisis previo del clausulado de la póliza, ya que podría contener determinadas “cláusulas oscuras” o limitativas que pueden generar conflictos interpretativos. La póliza de responsabilidad civil patronal es un contrato de adhesión, lo que implica que sus cláusulas deben ser claras y precisas. La jurisprudencia tiende a interpretar estas cláusulas de la forma más favorable al asegurado o al perjudicado, en aplicación de los principios generales de contratación y de la Ley de Contrato de Seguro. Se considera que el perjudicado es un tercero que no ha intervenido en la redacción del contrato, lo que refuerza su protección. La jurisprudencia aplica de forma rigurosa la regla de interpretación contra proferentem (Artículo 1288 del Código Civil), según la cual las cláusulas oscuras no deben favorecer a la parte que las ha redactado (la aseguradora). Asimismo, es fundamental distinguir la póliza de Responsabilidad Civil Patronal, que cubre específicamente los daños personales sufridos por los trabajadores del asegurado, de la póliza de Responsabilidad Civil de Explotación, que cubre los daños a terceros ajenos a la empresa.
5.2.- DELIMITACIÓN ENTRE HECHO EMPRESARIAL Y HECHO DE LA CIRCULACIÓN
En ocasiones, un accidente laboral es causado por un vehículo a motor, planteando la duda de si debe ser cubierto por el seguro de RC patronal o por el seguro obligatorio de circulación. En accidentes en los que interviene un vehículo (carretillas elevadoras, maquinaria de obra, etc.), surge con frecuencia el conflicto sobre si la responsabilidad debe ser cubierta por la póliza de RC de la empresa o por el seguro obligatorio de circulación del vehículo.
La reciente jurisprudencia de nuestras audiencias provinciales, influida por resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea17, ha adoptado un criterio funcional amplio del “hecho de la circulación”, considerando como tal “toda utilización de un vehículo que sea conforme con la función del vehículo como medio de transporte en el momento del accidente”; y excluyendo únicamente las tareas puramente industriales o agrícolas en las que el vehículo no se utiliza como medio de transporte. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 25 de octubre de 2021, aclara que un camión maniobrando para entrar en una nave está realizando una función de transporte, por lo que se considera hecho de la circulación, aunque ocurra en un recinto industrial.
En este sentido, la trasposición de la nueva Directiva del seguro de automóviles 2021/2118, de 24 de noviembre, llevada a cabo a través de la Ley 5/2025 que modifica el TRLRCSCVM, ha supuesto la creación del nuevo artículo 1.bis en dicho texto refundido, referido a la definición de vehículo a motor y hecho de la circulación, que en su apartado 3 establece “Se entiende por hecho de la circulación toda utilización de un vehículo que sea conforme con la función del vehículo como medio de transporte en el momento del accidente, con independencia de las características de éste, del terreno en el que se utilice el vehículo automóvil y de si está parado o en movimiento”. Pero el hecho de que un siniestro tenga su causa en un hecho de la circulación, no impide que igualmente pueda o no ser calificado como accidente laboral, si ha tenido lugar en el marco de una prestación de servicios laborales. Por lo que en dicho caso estaría cubierto tanto por el SOA como por el seguro de RC patronal; aunque en este supuesto si hay que tener presente que en cuanto a la indemnización basada en el SOA, le es de aplicación el sistema de valoración del daño vigente en el momento del accidente, pero en cuanto a la indemnización basada en el seguro de RC patronal, se podría aplicar cualquier reforma posterior de dicho Baremo, conforme a la doctrina sentada por la ya comentada sentencia 951/2025 del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 17 de junio de 2025.
5.3.- LA ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO Y EL PAGO POR LA ASEGURADORA
En el ámbito penal, se discute si el pago de la indemnización por parte de la aseguradora puede constituir la atenuante de reparación del daño para el empresario acusado. La respuesta general es negativa. La jurisprudencia exige un “esfuerzo personal” del acusado para que se aprecie la atenuante, ya que esta busca disminuir la culpabilidad. El pago realizado por una aseguradora en cumplimiento de un contrato de seguro no se considera un esfuerzo personal del empresario.
La aplicación de la circunstancia atenuante de reparación del daño, prevista en el artículo 21.5 del Código Penal, en supuestos de accidentes laborales donde interviene una aseguradora, es una cuestión que la jurisprudencia ha abordado con criterios bastante definidos. El núcleo del debate se centra en si el pago realizado por un tercero (la aseguradora) en virtud de un contrato de seguro puede considerarse un acto del “culpable” encaminado a reparar el daño, como exige el precepto.
La jurisprudencia interpreta esta atenuante como una circunstancia de carácter objetivo, fundada en razones de política criminal orientadas a la protección y reparación de la víctima. Lo que se valora no es tanto el arrepentimiento subjetivo del autor, sino el acto objetivo de reparar o disminuir los efectos del delito antes del juicio oral. Como señala la sentencia 205/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la finalidad es “incentivar el apoyo y la ayuda a las víctimas, lograr que el propio responsable del hecho delictivo contribuya a la reparación o curación del daño de toda índole que la acción delictiva ha ocasionado”.
Nuestros tribunales son mayoritariamente reacios a aplicar la atenuante de forma automática cuando la indemnización es satisfecha íntegramente por la compañía de seguros. El argumento principal es que dicho pago no constituye un acto personal y voluntario del responsable del delito, sino el cumplimiento de una obligación contractual por parte de un tercero. La sentencia 862/2015 de la Audiencia Provincial de Barcelona es muy clara al respecto, al establecer que la literalidad del precepto exige que sea “el culpable” quien proceda a reparar el daño, pues la satisfacción de la indemnización por parte de la aseguradora es el cumplimiento de una obligación contractual, y no un acto que emane de la voluntad reparadora del acusado; cumplir con la obligación legal de tener un seguro no puede considerarse un mérito particular que merezca una atenuación de la responsabilidad criminal. En palabras del tribunal: “En realidad el culpable no repara y, por tanto, no se produce el supuesto de hecho previsto en la norma”. En la misma línea, la sentencia 174/2015 de la Audiencia Provincial de Pontevedra refuerza esta idea al afirmar que “es de todo punto lógico que para que pueda apreciarse la atenuante de autos ha de concurrir un proceder personal del sujeto activo del delito”, y que su aplicación no puede depender del cumplimiento de las obligaciones contractuales de una aseguradora. A pesar de la regla general, la puerta a la apreciación de la atenuante no está completamente cerrada. La jurisprudencia admite que pueda valorarse si, más allá del pago de la aseguradora, existe un esfuerzo personal, relevante y significativo por parte del acusado para contribuir a la reparación. Lo relevante, como indica la sentencia 862/2015 de la Audiencia Provincial de Barcelona, es el “esfuerzo del autor en reparar en cuanto sea indicativo de efectiva resocialización y aceptación de la norma”.
En el contexto de un accidente laboral, este esfuerzo podría manifestarse de diversas formas: Actuaciones proactivas: Realizar gestiones personales para agilizar la tramitación del siniestro con la aseguradora, mostrando un interés activo en que la víctima sea indemnizada a la mayor brevedad.
Reparación complementaria: Abonar de su propio patrimonio cantidades no cubiertas por la póliza, como franquicias, o indemnizaciones adicionales por conceptos no incluidos en el seguro.
Reparación simbólica o moral: Realizar actos que, sin ser estrictamente económicos, demuestren una voluntad de mitigar el sufrimiento de la víctima (peticiones de perdón, interés por su estado de salud, etc.), siempre que vayan acompañados de una reparación económica efectiva.
Es crucial que la defensa acredite este “plus” de actuación por parte del responsable. Una mera actitud pasiva, confiando en que la aseguradora cumplirá con su obligación, no es suficiente para la aplicación de la atenuante.
La jurisprudencia también exige que la reparación sea significativa y relevante. Como se desprende de la sentencia 205/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no se admiten reparaciones meramente simbólicas o de escasa cuantía en relación con el daño total causado. En dicho caso, el tribunal consideró que consignaciones de 80 euros y la puesta a disposición de un inmueble sin una venta efectiva carecían de la relevancia necesaria para apreciar la atenuante, calificándolas como una “expresión de voluntad carente de toda efectividad”.
En conclusión, los criterios para la aplicación de la atenuante de reparación del daño en accidentes laborales cuando paga la aseguradora son los siguientes:
Regla general: El mero pago de la indemnización por parte de la compañía aseguradora no es suficiente para apreciar la atenuante del artículo 21.5 del Código Penal. Se considera el cumplimiento de una obligación contractual por parte de un tercero, no un acto reparador del culpable.
Excepción: La atenuante podrá apreciarse si se acredita un esfuerzo personal, activo y relevante por parte del responsable del accidente para facilitar, agilizar o complementar la reparación del daño.
Carga de la prueba: Corresponde a la defensa acreditar no solo que el daño ha sido reparado, sino también la existencia de ese “proceder personal” del acusado que evidencia una voluntad real de mitigar los efectos del delito.
En la práctica, para que un tribunal pueda apreciar la atenuante en estos casos, será necesario demostrar que el empresario o responsable no se limitó a ser un sujeto pasivo en el proceso de indemnización, sino que adoptó un rol activo en favor de la víctima.
6.- SUPUESTOS ESPECIALES EN LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
6.1.- LA CONCURRENCIA DE EMPRESAS: CONTRATAS Y SUBCONTRATAS
Cuando en un mismo centro de trabajo concurren trabajadores de varias empresas, los riesgos se multiplican. En escenarios de concurrencia de empresas, el artículo 24 de la LPRL establece el deber de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). La empresa titular del centro de trabajo tiene el deber de informar sobre los riesgos de su centro y establecer medios de coordinación; en este sentido, tal y como establece este artículo “adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores”.
La empresa externa, a su vez, debe trasladar esa información a sus trabajadores y adoptar las medidas preventivas necesarias, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley sobre información, consulta y participación de los trabajadores, para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
Asimismo, el artículo 20 de esta Ley establece que “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”.
Por otra parte, el artículo 24 de la LPRL establece expresamente que “las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales”.
Asimismo, las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley, referidas a la obligación de los empresarios de recabar de los fabricantes, importadores y suministradores la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores, serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.
Por último, los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la LPRL serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.
El incumplimiento de estos deberes puede generar una responsabilidad solidaria o concurrente de ambas empresas, incluso si el trabajador accidentado no pertenece a la plantilla de la empresa titular del centro. La empresa principal responde solidariamente con los contratistas y subcontratistas del cumplimiento de la normativa de prevención, siempre que la infracción se produzca en su centro de trabajo.
6.2.- LA RESPONSABILIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
En el sector de la construcción, esta responsabilidad del contratista y subcontratista se extiende a figuras como el promotor y el coordinador de seguridad y salud, cada uno con obligaciones específicas y un potencial de responsabilidad compartida. La construcción es un sector con una regulación específica (RD 1627/1997), con una estructura de responsabilidades compleja, en la que se incluye a todas estas figuras:
Promotor: Es el dueño de la obra. Su principal obligación es designar un coordinador de seguridad y salud cuando intervenga más de una empresa y velar por que se elabore un estudio de seguridad y salud. Su responsabilidad penal directa es excepcional, pero puede ser responsable civil subsidiario por los actos de sus dependientes, como el coordinador.
Contratista y Subcontratista: Son considerados los “auténticos empresarios” a efectos de prevención. Tienen la obligación de aplicar los principios preventivos, elaborar el “Plan de Seguridad y Salud” (o adherirse al del contratista) y cumplirlo y hacerlo cumplir. El contratista principal tiene, además, un deber de vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa por parte de sus subcontratistas.
Coordinador de seguridad y salud: Como se mencionó anteriormente, es una figura clave designada por el promotor. Tiene potestad para aprobar el “Plan de Seguridad y Salud”, dar instrucciones en materia de seguridad que son de obligado cumplimiento para contratistas y subcontratistas, y paralizar la obra en caso de riesgo grave e inminente. Por este poder de mando y control, es uno de los sujetos con mayor probabilidad de ser considerado responsable penalmente. Asume un papel central de vigilancia y control, con una alta probabilidad de ser considerado responsable penal en caso de accidente.
7.- CONCLUSIONES
El marco jurídico de la responsabilidad por accidentes laborales en España configura un sistema de protección robusto y exigente para el empresario, cuyo eje central es el deber incondicional de seguridad del empresario. La responsabilidad penal, a través del delito de riesgo, sanciona la creación de peligro con independencia del resultado, poniendo el foco en la conducta omisiva de quien ostenta el poder efectivo de control sobre la fuente de riesgo.
El ordenamiento jurídico español ha creado un sistema de protección complejo frente a la siniestralidad laboral, que exige un análisis riguroso y multidisciplinar. Este sistema se articula en torno a varios ejes fundamentales:
La centralidad del deber de seguridad del empresario: Constituye el pilar fundamental de todo el sistema de responsabilidades. Su infracción es el epicentro de todas las responsabilidades y es una obligación de carácter cuasi-objetiva, cuyo incumplimiento es la piedra angular de todo el sistema de responsabilidades. Este deber va más allá del mero cumplimiento normativo y se ve reforzada por la inversión de la carga de la prueba.
La interpretación restrictiva de la imprudencia del trabajador como causa de exoneración: La jurisprudencia es sumamente restrictiva en este punto. Solo una imprudencia temeraria, entendida como una conducta totalmente imprevisible, irracional y ajena a cualquier deber de previsión o control empresarial, podría romper el nexo causal y exonerar de responsabilidad. La jurisprudencia protege al trabajador incluso de sus propios descuidos no temerarios, poniendo el foco en la obligación del empresario de crear un entorno de trabajo intrínsecamente seguro.
La consolidación del Baremo de tráfico como referencia para la valoración del daño corporal: Ante la ausencia de un baremo específico para accidentes laborales, el Baremo de la Ley 35/2015 se ha consolidado como una herramienta orientadora esencial, que permite una reparación más justa e íntegra. La importante novedad jurisprudencial que ha supuesto la sentencia 951/2025 del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 17 de junio de 2025, permite aplicar el baremo más reciente y beneficioso a siniestros pasados si así se solicita. La aplicación ha sido matizada y perfeccionada por la doctrina del Tribunal Supremo para garantizar la reparación íntegra del daño.
La prohibición del “doble descuento” de las prestaciones de la Seguridad Social: La doctrina de la Sala Cuarta y la estructura del nuevo Baremo de la Ley 35/2015 impiden que las prestaciones de la Seguridad Social minoren dos veces la indemnización por lucro cesante, garantizando una reparación más justa y la total indemnidad de la víctima.
La atención a daños no cuantificables conforme al Baremo: Se reconoce la necesidad de indemnizar perjuicios, como el daño moral derivado de la vulneración de derechos fundamentales, que exceden el marco del Baremo. Estos daños deben ser reclamados y cuantificados de forma autónoma.
La articulación coherente de estos principios es esencial para asegurar una tutela judicial efectiva y para que la reparación del daño no sea una mera formalidad, sino una realidad tangible para el trabajador y su familia. La correcta articulación de estos principios por parte de los operadores jurídicos y la adecuada interpretación de las pólizas de seguro son fundamentales para asegurar una tutela judicial efectiva de los derechos del trabajador accidentado y, en última instancia, para fomentar una verdadera cultura preventiva en el tejido empresarial. La protección de la seguridad y salud en el trabajo se consolida como un derecho fundamental cuya vulneración activa un completo y severo sistema de responsabilidades.
La correcta imputación de responsabilidades exige un análisis casuístico que vaya más allá de los cargos formales, atendiendo a la delegación efectiva de funciones y al poder real de disposición. La jurisprudencia ha consolidado una interpretación rigurosa del deber de diligencia, limitando drásticamente la eficacia eximente de la imprudencia del trabajador.
En el ámbito civil, la tendencia es garantizar la reparación íntegra del daño, utilizando el Baremo como una herramienta orientativa pero flexible. En este sentido, la sentencia 951/2025 de la Sala Primera del Tribunal Supremo consolida el Baremo como una herramienta de referencia esencial para la valoración del daño corporal en accidentes laborales y, lo que es más importante, moderniza su aplicación al permitir el uso de la versión más actual y completa para hechos anteriores a su vigencia, siempre que se solicite por el perjudicado y se utilice con la flexibilidad que su carácter orientativo y el principio de reparación íntegra exigen.

Finalmente, el aseguramiento juega un papel fundamental como mecanismo de garantía para el resarcimiento de las víctimas, si bien su funcionamiento y delimitación presentan complejidades que deben ser abordadas con precisión en cada caso.
8.- BIBLIOGRAFÍA
CARREIRA VIDAL, P. “Responsabilidad empresarial derivada de accidente de trabajo. Aspectos jurisprudenciales”. Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, Nº 88 – Enero 2024.
CARRILLO LÓPEZ, A. “La responsabilidad en los accidentes laborales y la reparación del daño causado. [Tesis doctoral dirigida por MONEREO PÉREZ, J.L. y LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J.]. Editorial de la Universidad de Granada 2014.
CARRILLO LÓPEZ, A. La Reparación de Daños Derivados del Accidente de Trabajo. Editorial Tirant Lo Blanch 2017.
CRESPO ORTIZ, D. (2023). “La indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales del Artículo 183 LRJS. Reflexiones en torno a sus pretensiones y su cálculo”. LABOS Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, 4(3), 156-180. https://doi.org/10.20318/labos. 2023.8256
LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (2010). El aseguramiento de los accidentes de trabajo: Cláusulas oscuras e interpretación de las pólizas.
LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J., & MARCOS GONZÁLEZ, J. I. (2015). El nuevo Baremo de la Ley 35/2015 y su aplicación al ámbito laboral. RTSS. CEF, núm. 393.
LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J. (2025). “La responsabilidad en los accidentes laborales y la reparación del daño causado “, Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, Nº 94 – Julio 2025.
LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J.M. (2007). “La valoración del daño corporal en la jurisdicción social y la compensación de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo”, Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, Nº 22 – Julio 2007.
LÓPEZ Y GARCÍA DE LA SERRANA, J.M. (2015). “Efecto expansivo del nuevo Baremo de Tráfico en la responsabilidad por accidentes laborales. Su repercusión en el tratamiento resarcitorio del lucro cesante”, Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, Nº 55 – Octubre 2015.
MARTÍN SANTOS, M. “Responsabilidades penales en Prevención de Riesgos Laborales” [Ponencia impartida en el Máster de Responsabilidad Civil de la Universidad de Granada]. Marzo 2025.
MEDINA CRESPO, M. (2015). “La repercusión del nuevo Baremo de tráfico sobre la cuantificación de la responsabilidad civil adicional del empresario por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, Nº 54 – Julio 2015.